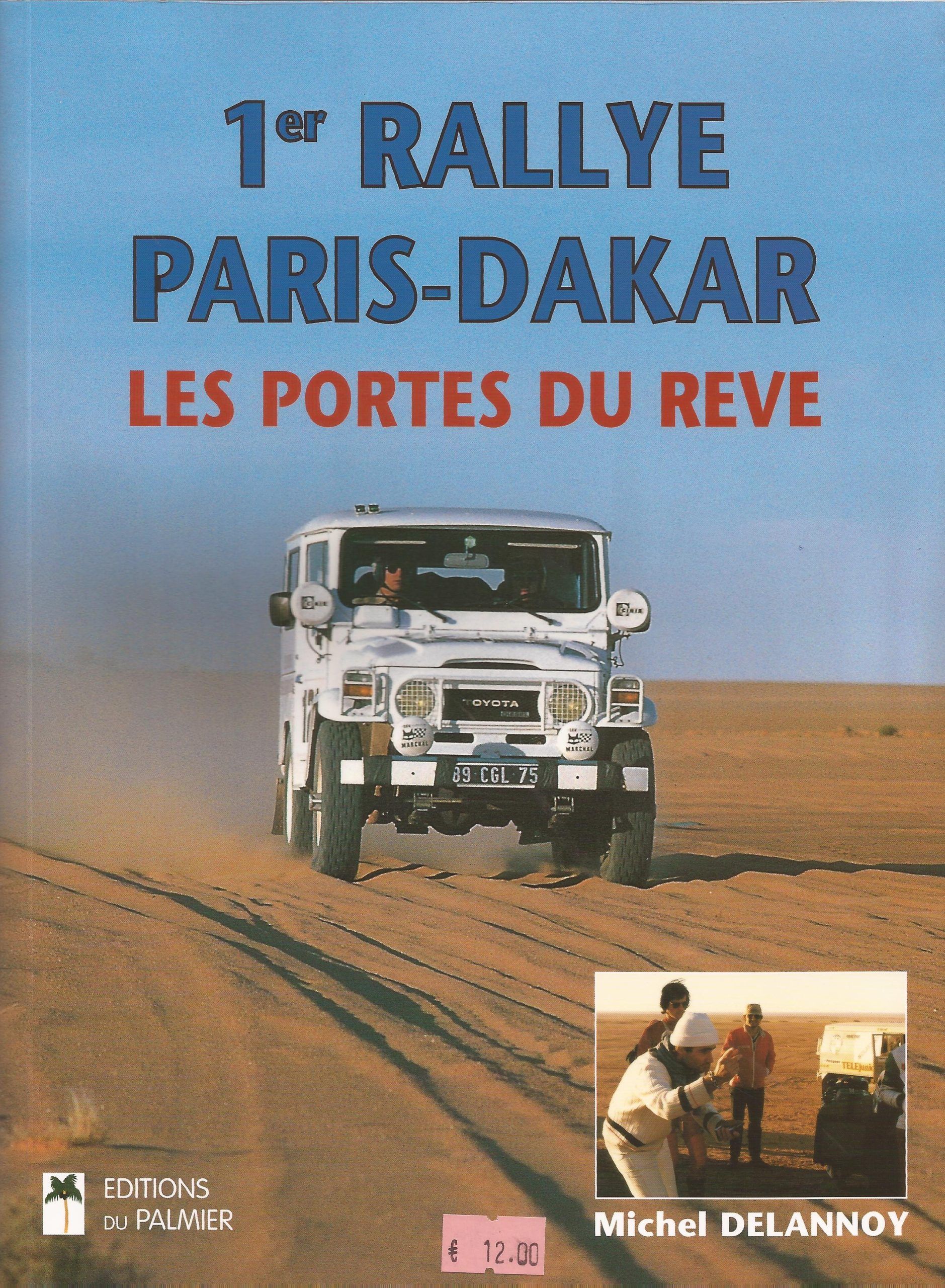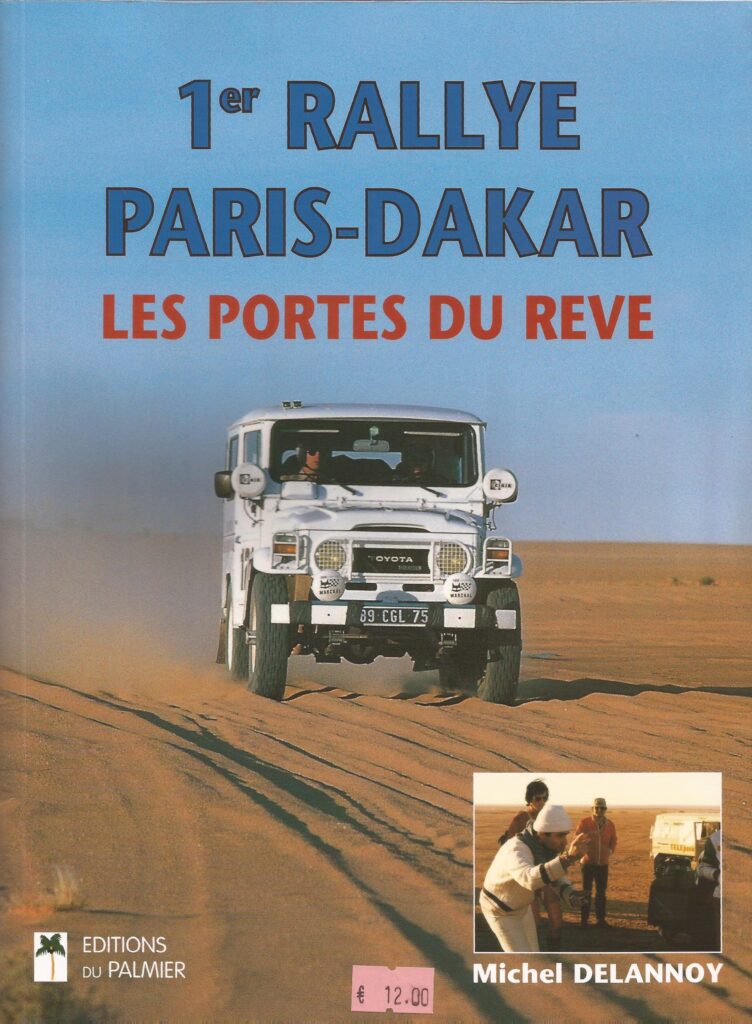Cuando terminar no es suficiente
En 2013 me planteé participar en recorridos organizados en bici de montaña y el resultado lo conté aquí bajo el título “Cinco de cinco más la propina”. Lo disfruté, y mucho, y los 1.253,6 kilómetros de entrenamiento y marchas me mantuvieron en forma todo el año.
Pero faltaba algo. En medio de los senderos entre pinares y las pistas anchas enmarcadas por jaras, echaba de menos el factor que hizo nacer este blog, esa maravillosa sensación de pelear contra un cronómetro, contra los rivales y, especialmente, contra uno mismo. En 2014, liado con viajes por Marruecos en vehículos tan poco apropiados como un Seat Panda de 1989 y un Celica Sáinz Réplica de 1993, el asunto quedó postpuesto, no olvidado. Porque navegando por Google en ratos libres encontré que esa necesidad de pelear en una bici de montaña contra la naturaleza y un crono se etiqueta con las siglas XCM, de Cross Country Marathon, y toma forma en carreras de un mínimo de 50 km.
Es más, los alrededores de Madrid son un paraíso de la especialidad, con pruebas de diverso nivel de exigencia todo el año, salvo en el hueco del verano. Como remate, la Federación Madrileña de Ciclismo organiza un Open Comunidad de Madrid con nueve carreras entre Febrero y Junio, un calendario apretado, con hasta cuatro carreras en cuatro semanas. Algunos de los recorridos, vistos desde el calorcito de casa en invierno, eran posibles, otros me sonaban a ciencia ficción, como los 88 km. y 2.100 metros de desnivel acumulado de la carrera de San Martín de Valdeiglesias.
De inmediato me puse manos a la obra con los preparativos.
 Acababa de estrenar la Ghost AMR7, y solo necesitaba rematar la puesta a punto de suspensiones. En lo físico, mejoré el estado de forma en la medida en que los compromisos familiares y profesionales me permitieron. Para empezar, y a modo de pretemporada, me inscribí en la Clásica de Valdemorillo en la categoría MTB Tour, es decir, la versión en carrera no puntuable de una ruta que llegaba a su 24ª edición. Después de unos cuantos años participando en marchas, el ambiente de la salida me pareció distinto: las caras serias, la mayor calidad de las bicis y la ausencia de “fondones” eran de esperar. Me llamó la atención los que no llevaban comida y casi ni bebida, algo que solo entendí días más tarde; yo confiaba en los tres avituallamientos de la organización, más los dos litros largos de Isostar en la mochila y medio más en un bidón sujeto al cuadro, y la colección de barritas energéticas y pastillas de vitaminas con las que cargaba.
Acababa de estrenar la Ghost AMR7, y solo necesitaba rematar la puesta a punto de suspensiones. En lo físico, mejoré el estado de forma en la medida en que los compromisos familiares y profesionales me permitieron. Para empezar, y a modo de pretemporada, me inscribí en la Clásica de Valdemorillo en la categoría MTB Tour, es decir, la versión en carrera no puntuable de una ruta que llegaba a su 24ª edición. Después de unos cuantos años participando en marchas, el ambiente de la salida me pareció distinto: las caras serias, la mayor calidad de las bicis y la ausencia de “fondones” eran de esperar. Me llamó la atención los que no llevaban comida y casi ni bebida, algo que solo entendí días más tarde; yo confiaba en los tres avituallamientos de la organización, más los dos litros largos de Isostar en la mochila y medio más en un bidón sujeto al cuadro, y la colección de barritas energéticas y pastillas de vitaminas con las que cargaba.
 Nada más darse la salida empecé a entender dónde me había metido: mientras yo pensaba en casi 60 km. de sierra madrileña a 6º C, los de cabeza arrancaron a un ritmo que para mí era de sprint desesperado. El ganador solo necesitó 2 h, 7’ y 25” para llegar a la meta; a mí me hicieron falta 4 h, 33’ y 8”. Eso sí, paré cuatro veces a comer (las tres de la organización y una más por mi cuenta), bebí en todos los avituallamientos más lo que llevaba encima y todo ese esfuerzo me permitió acabar en el puesto 71º de mi categoría; en la general preferí no mirarlo. El único consuelo es que al día siguiente pude ir a trabajar, y que le saqué 40’ y 19” al último de mi categoría. La Ghost se había portado de maravilla, y solo se me ocurrió endurecer levemente la suspensión a compresión y extensión porque los indicadores de recorrido habían llegado casi al límite.
Nada más darse la salida empecé a entender dónde me había metido: mientras yo pensaba en casi 60 km. de sierra madrileña a 6º C, los de cabeza arrancaron a un ritmo que para mí era de sprint desesperado. El ganador solo necesitó 2 h, 7’ y 25” para llegar a la meta; a mí me hicieron falta 4 h, 33’ y 8”. Eso sí, paré cuatro veces a comer (las tres de la organización y una más por mi cuenta), bebí en todos los avituallamientos más lo que llevaba encima y todo ese esfuerzo me permitió acabar en el puesto 71º de mi categoría; en la general preferí no mirarlo. El único consuelo es que al día siguiente pude ir a trabajar, y que le saqué 40’ y 19” al último de mi categoría. La Ghost se había portado de maravilla, y solo se me ocurrió endurecer levemente la suspensión a compresión y extensión porque los indicadores de recorrido habían llegado casi al límite.
Como el origen del mal resultado, o al menos no tan bueno como esperaba, estaba en mí, busqué la respuesta a la pregunta básica que se me vino a la mente: ¿qué hacen los otros para tardar menos de la mitad? Estudié las clasificaciones, leí los foros, analicé los datos colgados en Wikiloc, repasé la prensa especializada y la conclusión siempre fue la misma: entrenamiento de cuatro, cinco o seis días por semana.
 Sí, me gustan las bicis de montaña y quería participar en maratones, pero no es la única afición que tengo y menos la única ocupación de mi vida. De modo que, sin tiempo de reacción pero al menos sabiendo a lo que me enfrentaba, me presenté en la primera carrera puntuable: el Rallye BTT de Galapagar. Hacía mucho frío en la salida, me quedé helado esperando el arranque, y más helado cuando ví el ritmo de los participantes. Con los músculos congelados y obsesionado por los más de 60 km. que me esperaban, se alejaron a una velocidad incomprensible para mí. Buscando un equilibrio entre no desfondarme y no hacer el ridículo, subí el ritmo y empecé a pasar a los que iban aun más perdidos que yo. Ya caliente en todos los sentidos, me tiré por un cortafuegos en un pinar y fui consciente de dos cosas. En primer lugar, nunca había rodado tan deprisa en un bici ¡y era de los últimos! Y en segundo lugar, los retoques de suspensión era un error: al ir más duro, en los rizados la suspensión trasera botaba sobre las crestas y la rueda se bloqueaba al frenar cada vez que se quedaba en el aire. Todo esto me hacía ir tan descentrado que cuando alcancé y pasé a un grupo en la siguiente bajada, me equivoqué con el cambio y me volvieron a pasar. Más tarde me alcanzaron los participantes en la marcha no puntuable que había salido media hora más tarde y empecé a sufrir los atascos en los pasos complicados. La conclusión es que el ganador terminó en 2 h, 12’ y 27”, y yo último riguroso de mi categoría en 4 h 20’ y 51”, y cuarto por la cola de los 434 que acabamos.
Sí, me gustan las bicis de montaña y quería participar en maratones, pero no es la única afición que tengo y menos la única ocupación de mi vida. De modo que, sin tiempo de reacción pero al menos sabiendo a lo que me enfrentaba, me presenté en la primera carrera puntuable: el Rallye BTT de Galapagar. Hacía mucho frío en la salida, me quedé helado esperando el arranque, y más helado cuando ví el ritmo de los participantes. Con los músculos congelados y obsesionado por los más de 60 km. que me esperaban, se alejaron a una velocidad incomprensible para mí. Buscando un equilibrio entre no desfondarme y no hacer el ridículo, subí el ritmo y empecé a pasar a los que iban aun más perdidos que yo. Ya caliente en todos los sentidos, me tiré por un cortafuegos en un pinar y fui consciente de dos cosas. En primer lugar, nunca había rodado tan deprisa en un bici ¡y era de los últimos! Y en segundo lugar, los retoques de suspensión era un error: al ir más duro, en los rizados la suspensión trasera botaba sobre las crestas y la rueda se bloqueaba al frenar cada vez que se quedaba en el aire. Todo esto me hacía ir tan descentrado que cuando alcancé y pasé a un grupo en la siguiente bajada, me equivoqué con el cambio y me volvieron a pasar. Más tarde me alcanzaron los participantes en la marcha no puntuable que había salido media hora más tarde y empecé a sufrir los atascos en los pasos complicados. La conclusión es que el ganador terminó en 2 h, 12’ y 27”, y yo último riguroso de mi categoría en 4 h 20’ y 51”, y cuarto por la cola de los 434 que acabamos.
Había disfrutado en la carrera de paisajes preciosos, el placer de rodar con la bici había sido enorme, pero me daba cuenta del nivel de mi entorno. Un nivel tal que salen a correr sin comida y casi sin bebida porque los avituallamientos de la organización son suficientes para cuerpos acostumbrados a esfuerzos elevados que se recuperan con rapidez.
Así mentalizado aparecí por mi segunda carrera puntuable, el II Rallye BTT Robledo de Chavela, que prometía 52,4 km. y un desnivel de 1.067 m en un entorno frío de granito húmedo con poco agarre. Pasé miedo en los primeros kilómetros entre piedras resbaladizas y reservé fuerzas para las subidas duras de más allá del km. 37.
La clave de la carrera, y del resto de la temporada, me esperaba alrededor del km. 46: salíamos de una torrentera en el fondo de un pinar. Emp ujando las bicis por una pendiente del 30% y dándonos ánimos entre los que sabíamos que íbamos a ser los últimos de algo que nos venía dos tallas grande. Al coronar tomamos un sendero que serpenteaba en bajada hasta que nos encontramos con un corredor accidentado, rodeado por sus amigos: estaba consciente y orientado, aunque dolorido (¿clavícula rota?). Ya habían llamado al teléfono de emergencia de la organización y la ambulancia estaba en camino, de modo que poco podíamos hacer allí. Antes de salir, unos de los conocidos ocasionales me comentó que no entendía una caída en un tramo tan sencillo; mi respuesta mencionó algo del agotamiento físico y mental que generan falta de concentración. Volvimos a las bicis, al sendero en bajada, y un par de minutos más tarde me encontré al del comentario por el suelo, semiinconsciente y quejándose del vientre y de un hombro. Mientras llamamos a la organización y coordinamos la llegada de la ambulancia, recuperó la consciencia y concentramos las sospechas en una lesión interna y en otra clavícula fracturada. Cuando me fui me había quedado frío en los dos sentidos, y llegué fuera de tiempo a una meta despoblada: los accidentes y el recorrido habían necesitado 4 h, 11’ y 11”, y me habían mostrado claramente dónde estaba y los riesgos que corría.
ujando las bicis por una pendiente del 30% y dándonos ánimos entre los que sabíamos que íbamos a ser los últimos de algo que nos venía dos tallas grande. Al coronar tomamos un sendero que serpenteaba en bajada hasta que nos encontramos con un corredor accidentado, rodeado por sus amigos: estaba consciente y orientado, aunque dolorido (¿clavícula rota?). Ya habían llamado al teléfono de emergencia de la organización y la ambulancia estaba en camino, de modo que poco podíamos hacer allí. Antes de salir, unos de los conocidos ocasionales me comentó que no entendía una caída en un tramo tan sencillo; mi respuesta mencionó algo del agotamiento físico y mental que generan falta de concentración. Volvimos a las bicis, al sendero en bajada, y un par de minutos más tarde me encontré al del comentario por el suelo, semiinconsciente y quejándose del vientre y de un hombro. Mientras llamamos a la organización y coordinamos la llegada de la ambulancia, recuperó la consciencia y concentramos las sospechas en una lesión interna y en otra clavícula fracturada. Cuando me fui me había quedado frío en los dos sentidos, y llegué fuera de tiempo a una meta despoblada: los accidentes y el recorrido habían necesitado 4 h, 11’ y 11”, y me habían mostrado claramente dónde estaba y los riesgos que corría.
 Las incompatibilidades de fechas han impedido que participe en el resto del Open de Madrid, y así no enfrentarme a dudas y miedos. Como sucedáneo, participé en el Rompepiernas de Hoyo de Manzanares, una ruta en principio sencilla que se complicó. Se anunció como un recorrido de 33 km con perfil tirando a inocente, que evolucionó a 42,9 km con casi mil metros de desnivel acumulado. Y el día de la prueba amaneció invitando a no salir de la cama: niebla húmeda y lluvia a ratos vaguetona y a ratos intensa, lo ideal para quedarse frío y resbalar sobre el granito. El agarre, incluso en las pistas anchas de tierra, resultó tan bajo que hubo tramos amplios en descenso que se hacían tirando delicadamente de frenos y entreviendo por las gotas de agua que empapaban las gafas.
Las incompatibilidades de fechas han impedido que participe en el resto del Open de Madrid, y así no enfrentarme a dudas y miedos. Como sucedáneo, participé en el Rompepiernas de Hoyo de Manzanares, una ruta en principio sencilla que se complicó. Se anunció como un recorrido de 33 km con perfil tirando a inocente, que evolucionó a 42,9 km con casi mil metros de desnivel acumulado. Y el día de la prueba amaneció invitando a no salir de la cama: niebla húmeda y lluvia a ratos vaguetona y a ratos intensa, lo ideal para quedarse frío y resbalar sobre el granito. El agarre, incluso en las pistas anchas de tierra, resultó tan bajo que hubo tramos amplios en descenso que se hacían tirando delicadamente de frenos y entreviendo por las gotas de agua que empapaban las gafas.
El peor momento, a mitad de la ruta, me tuvo angustiado las siguientes 24 horas: el mucho barro había bloqueado, sin que me hubiera dado cuenta, los pedales automáticos, de modo que cuando llegué a una zona de escalones de piedra deslizante y fui a soltar el pie para ayudarme a pasar, el pedal no se liberó y caí mal. Para proteger la clavícula puse la mano, que me empezó a doler de un modo preocupantemente parecido a como si tuviera roto el escafoides. Podía llegar a meta así, pero lo que me preocupaba era que seis días más tarde arrancaba un viaje a Marruecos. Un escafoides derecho fracturado me aseguraba quedarme sin viaje a Marruecos y sin la mayoría de los planes en un par de meses.
Aguantando el dolor seguí haciendo kilómetros, con la duda de si lo originaba el hueso fracturado o simplemente el golpe. Como la duda me impedía concentrarme, me paré, abrí el guante empapado y me llevé una alegría al ver una herida abierta con su poquito de sangre y todo, en lugar de un hematoma presagio de algo peor. No sé cuánto tiempo pedaleé porque el ciclocomputador murió ahogado esa mañana; sí que el tiempo según la organización fueron 3 h, 20’ y 22”, lo que incluye tres paradas para comer.
Necesité una ducha caliente, ropa seca y un día entero viendo cómo la mano no se hinchaba para tranquilizarme. Lavé la Ghost, cargué el Land Cruiser y comencé a pensar en los retos en bici para 2016. Que ya están en marcha.