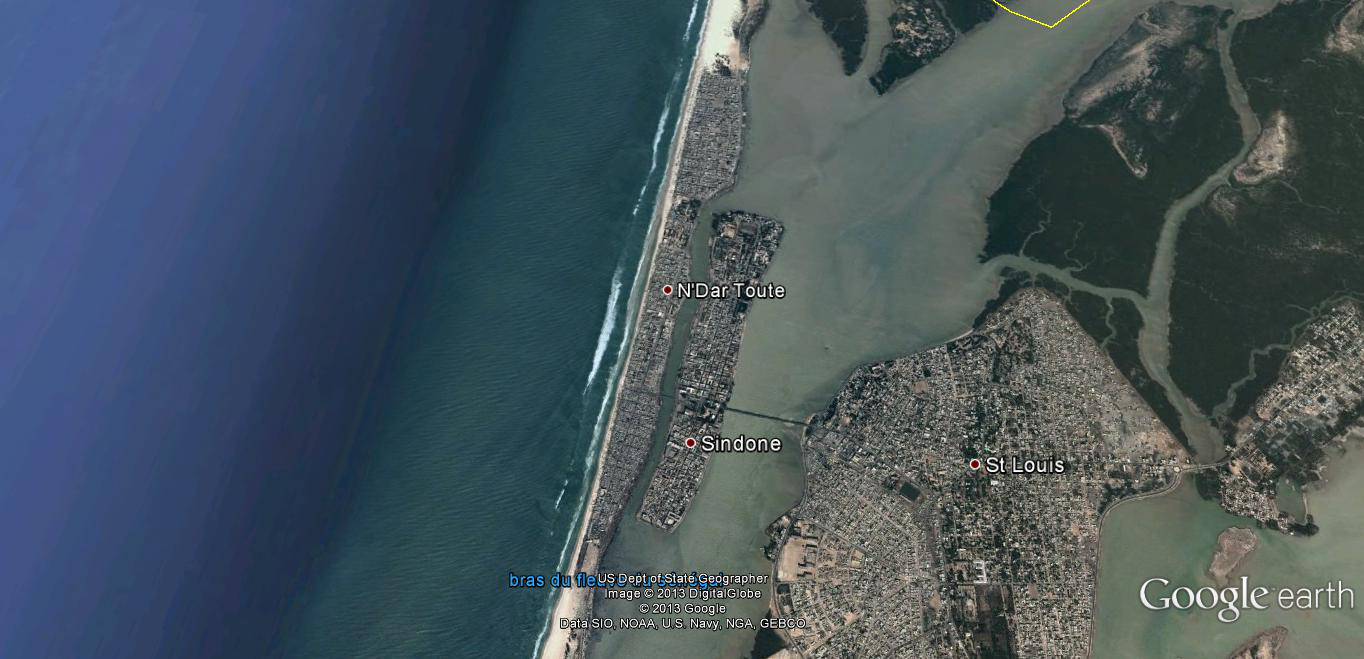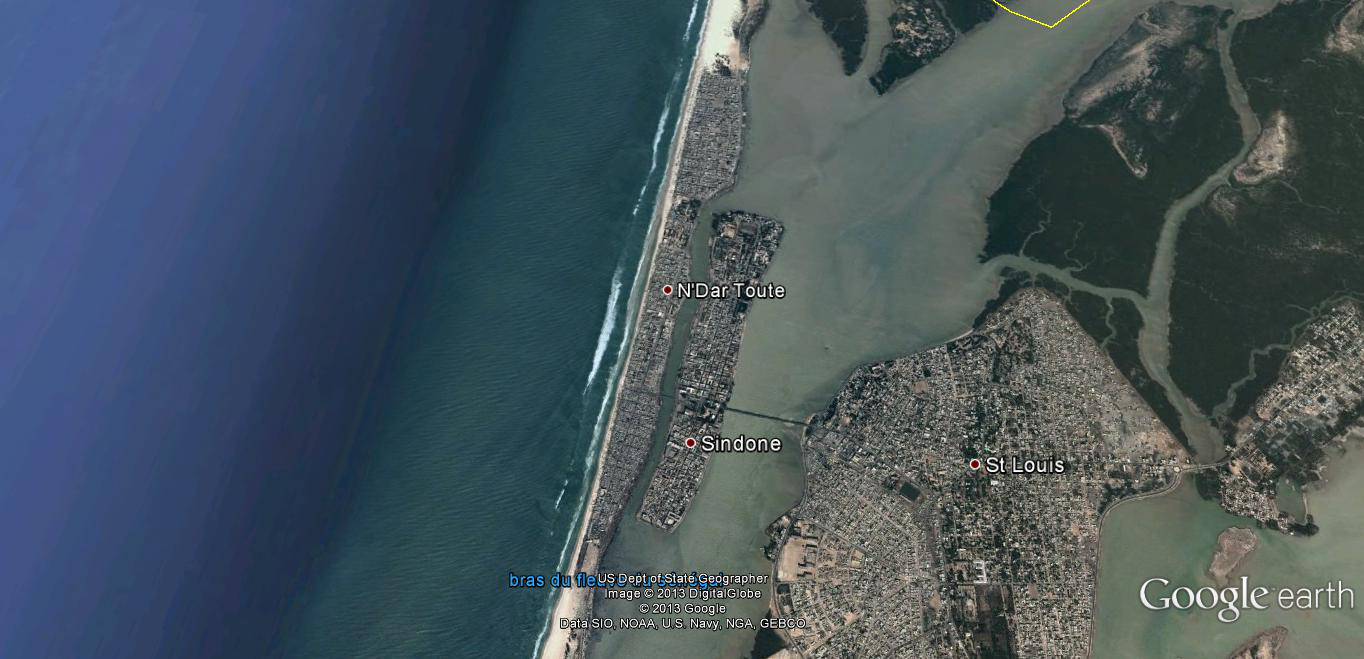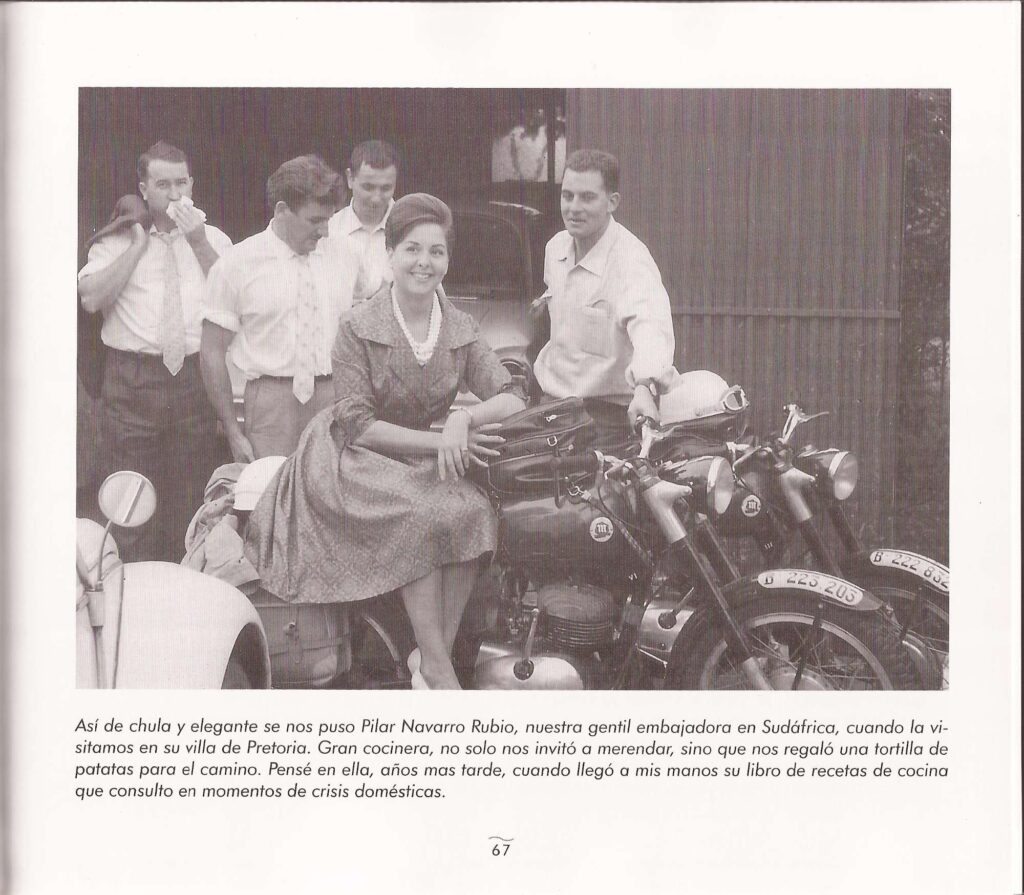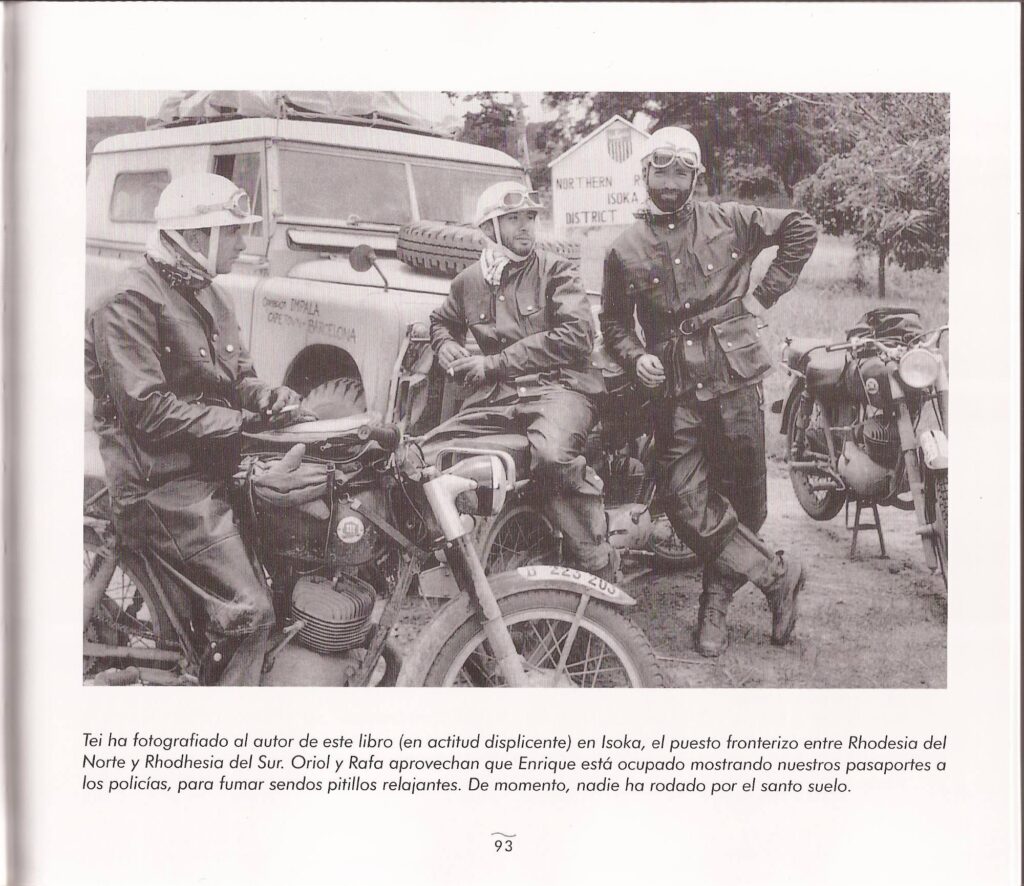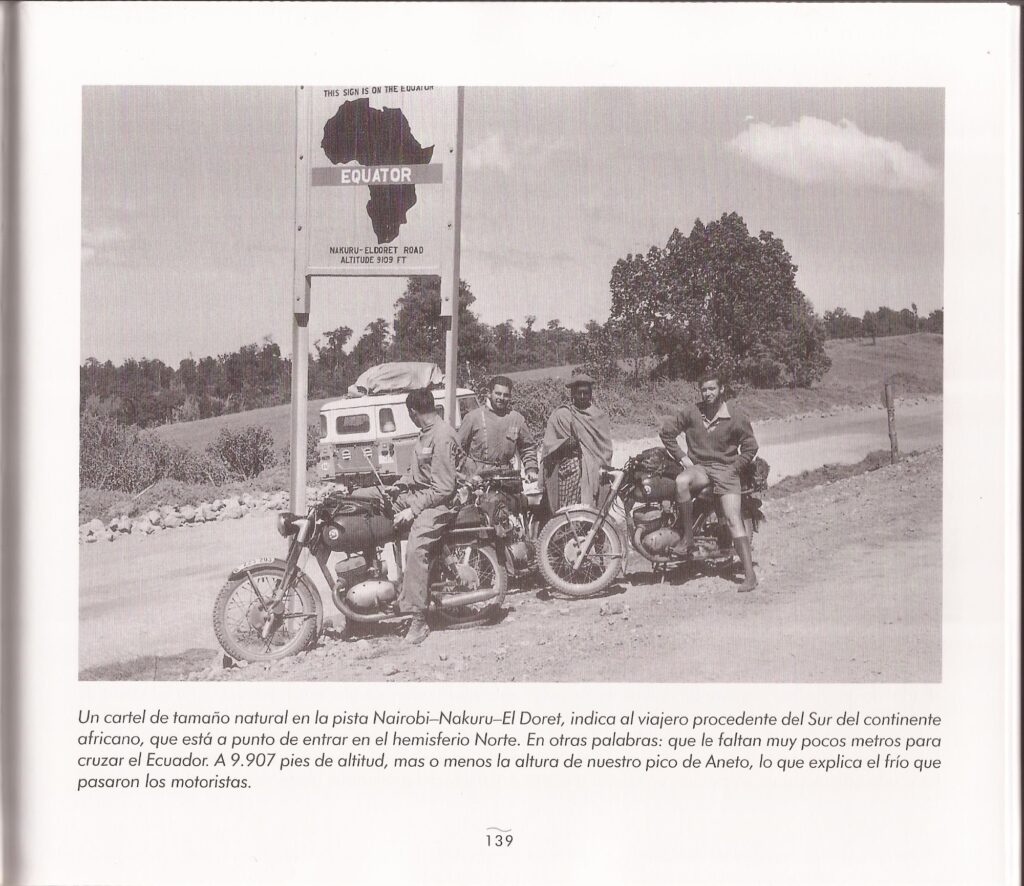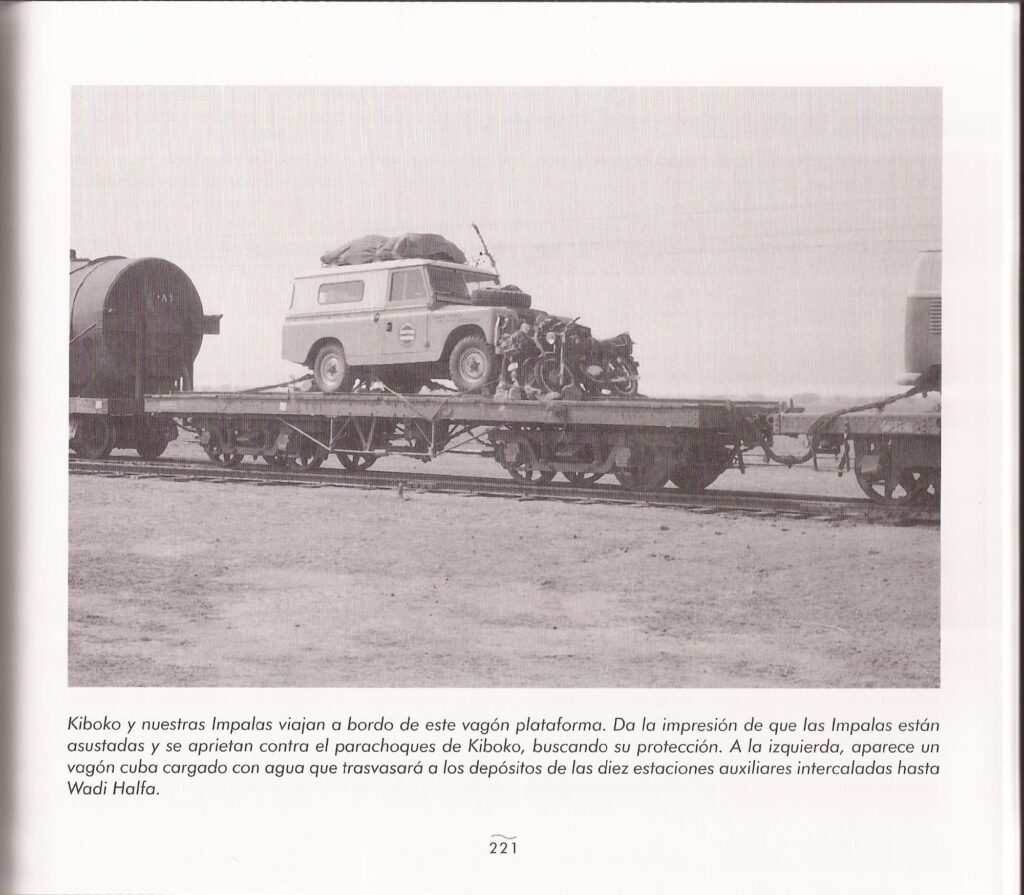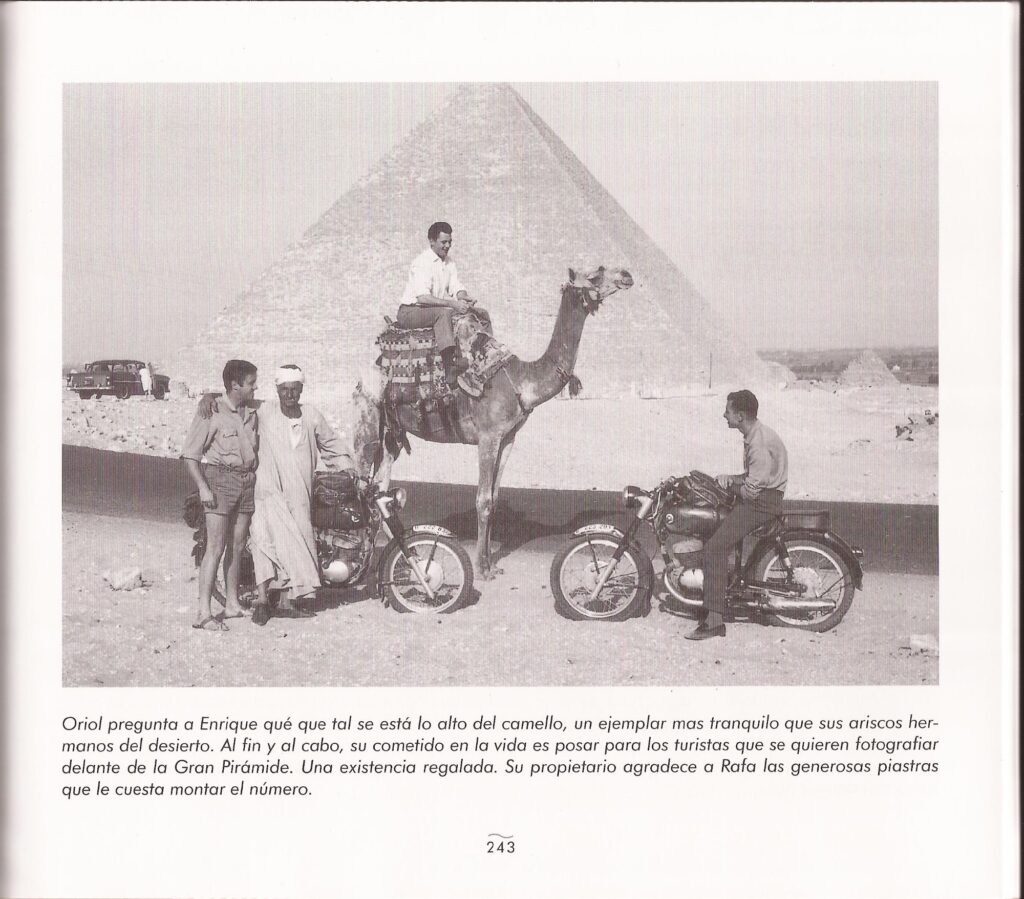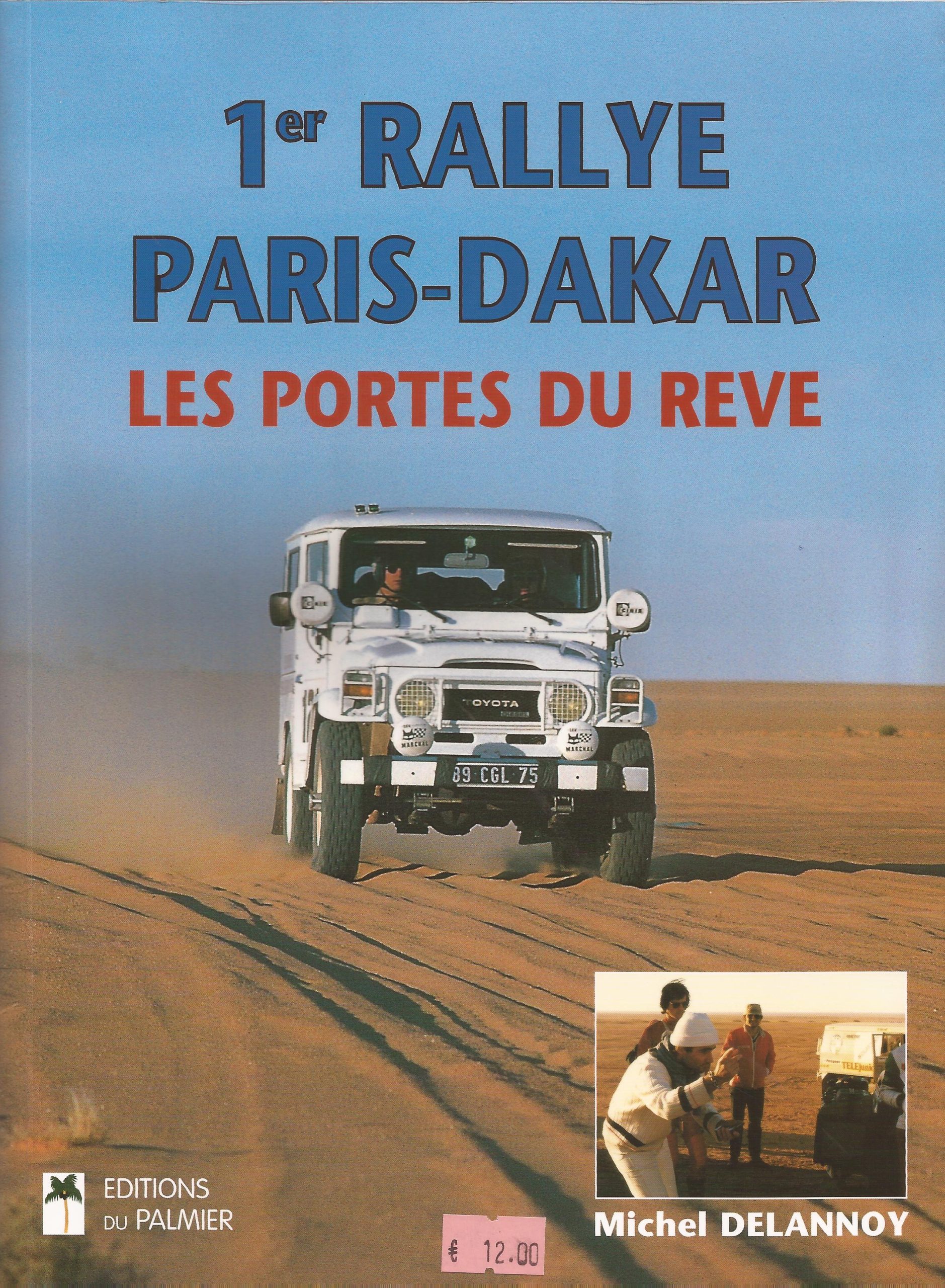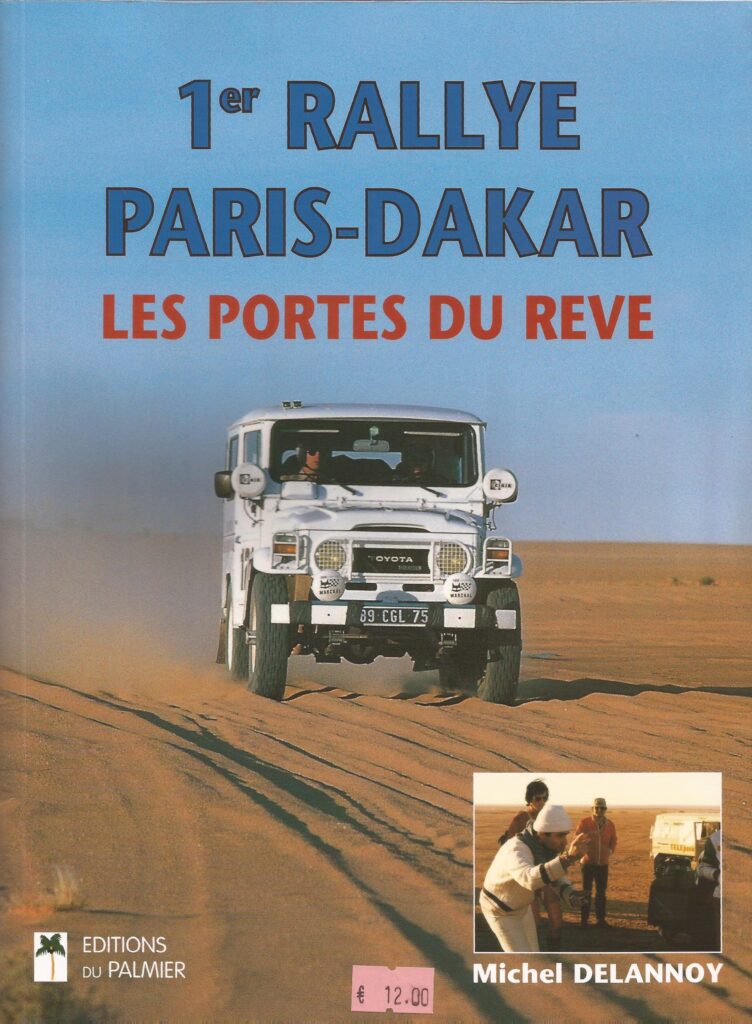El vestido de boda de Muriel y el Panda Raid 2014

“La boda de Muriel” es una película australiana estrenada en el año 1994 que se mete en charcos variopintos, como la incomunicación en las familias, el machismo, o los matrimonios de conveniencia para conseguir una nacionalidad. La protagonista, Muriel Heslop, educada para encontrar un príncipe azul con el que casarse y al que hacer feliz, no es tan atractiva físicamente como sus amigas, y ve que el tiempo pasa y no consigue el objetivo al que la han dirigido.
En mi escena preferida de la película, Muriel recorre tiendas para novias en Sidney en las que se prueba vestidos. La magia de la escena está en la mezcla de ilusión y frustración: los empleados atienden con cariño a una mujer aparentemente ilusionada, que anhela estar resplandeciente en el mejor día de su vida. Solo el espectador y Muriel saben que es mentira, que no hay candidato a marido, que estamos ante un consuelo, un sucedáneo, un engaño para calmar una frustración.
Desde entonces, llamo “Síndrome de Muriel” a las acciones que cada uno se aplica para consolarse por no conseguir lo que anhela. Y para combatir el síndrome, aplico la teoría de las escalas. Es decir: lo tengo difícil para quitarle el puesto a Adrian Newey, y a estas alturas es dudoso que adelante a Stephane Peterhansel en su historial de victorias en el Dakar: seis en moto y cinco en coche. También lo de fundar un equipo en el Mundial de motos o emular a Ferruccio Lamborghini u Horacio Pagani se me está poniendo cuesta arriba.
Eso sí, no quiero ser de los que conocen los coches o los circuitos solo si salen en la Play Station, o saben diferenciar los paisajes africanos dependiendo de si han visto el correspondiente reportaje en Discovery Channel.
Así que, aplicando la teoría de las escalas, en lugar de quedarme frustrado en casa, prefiero materializar mis sueños a un tamaño menor y sentirme, en pequeño claro está, como Mike Brewer y Edd China de “Wheeler Dealers” comprando y preparando un coche, trabajando con menos medios y la misma ilusión que HRT, o compitiendo como “Nani“ Roma y organizando la carrera como Frank Williams. Por eso voy a participar en el Panda Raid de 2014.
El asunto arrancó a principios de Diciembre de 2012, en uno de esos días en que la carga de trabajo y la ilusión por hacerlo bien me mantenían en la oficina más horas de las recomendables. Recogía mis bártulos de empleado nómada (ordenador portátil con wifi, lápices de memoria, teléfono móvil,…), cuando una revista que había al lado me distrajo: “Panda Raid 2012” decía el titular, junto a una foto de un pequeño Panda deambulando con valentía por el desierto. Entré en la revista y del primer vistazo se activó el virus africano, el que se me inoculó allá por 1989 y con el que convivo desde entonces. Una neurona mala fue más rápida que mi consciencia, extendió la revista a un compañero y me hizo decir: “No tiene mala pinta, ¿verdad Santi?”. Sin que yo lo supiera, una cepa del virus había saltado con éxito hacia el otro lado de la mesa. La habíamos liado.
En ratos sueltos dí vueltas al asunto, brujuleé por Internet y, un par de semanas más tarde, como sin darle importancia, sondeé el terreno en una conversación que iba de otra cosa: “Santi, ¿te acuerdas de lo del Panda Raid? Estoy dándole vueltas desde entonces”. El abanico de respuestas posibles era muy amplio, desde el “Perdona pero ni me acordaba” a un “Sí, bueno” que no sería más que una manera cortés de decir que no conservaba interés alguno en el asunto. Pero la cuestión se puso fea porque la respuesta, con una mezcla de ilusión y culpabilidad anticipada, como de niño que va a hacer algo que sabe que no debería hacer, fue: “Ya he estado buscando coches en Internet”. Ibamos de mal en peor.
Las vacaciones de Navidad dejaron hueco para dar una vuelta por la documentación que había conseguido y por el imprescindible mapa Michelin 742. Esos ingredientes, mezclados con experiencias previas, un vistazo a los calendarios de 2013 y 2014, más un rato de calculadora, crearon la salsa con la que elaboré el plan.
Al regresar al trabajo lo puse en marcha, de modo que, dejando de lado las indirectas, se lo planteé abiertamente a mi compañero Santiago: “Nunca has estado en Africa, pero eres prudente, tienes sentido común, sabes de mecánica y no solo de la de los coches actuales; tu experiencia arqueológica con las Vespas y las MZ vendría muy bien para entender un coche como el Panda. Creo que haríamos un buen equipo”. Acordado este punto, pasamos al siguiente: “En mi opinión, sería más sencillo y más divertido montar un equipo con dos coches. No se duplican el gasto ni los costes, y sí la mano de obra disponible. Simplificamos el trabajo de búsqueda de información y la preparación de los coches, y nos podemos apoyar sobre el terreno”. Santi seguía de acuerdo.
El siguiente episodio tuvo lugar a finales de Febrero: comida con amigos que tienen debilidad por Africa y las motos de campo. Mala mezcla. Les cuento mi plan y a la reacción que esperaba, la de expresar envidia, uno de los presentes añade, con sonrisa malévola, la españolísima frase de “¿A que no hay cojones de inscribirse?” Empiezo a tener la sensación de que el equipo se está formando.

El 1 de Marzo sale de Madrid la edición 2013 del Panda Raid, y llego antes que la mayoría de los participantes y algunos de la organización, equipado con papel, lápiz y cámara de fotos. Es el momento perfecto para recoger información directa. Dos horas mirando, anotando, charlando y fotografiando dan para mucho sobre lo que hay que hacer y bastante sobre lo que no. Algunos de los participantes demuestran una inexperiencia preocupante, y a otros parece que les sobra el tiempo, el dinero o ambos. Saco ideas claras sobre ese término medio en el que está la virtud, y obtenemos las primeras conclusiones:
– Motor: El más recomendable y habitual es el 903 cc de carburador; el 850 es descendiente del que usaba el 600, y le falta potencia (no es que al otro le sobre). La rueda de repuesto con tacos no cabe en el compartimento motor.
– Carrocería y suspensiones: Hay quien llega con los muelles delanteros cedidos y un protector de cárter demasiado bajo; se enganchará en el primer bache. Otros llevan protecciones de verdad, amortiguadores de botella separada y jaula de tubos; ni tanto ni tan calvo. Vale con mantener la altura al suelo, o levantarlo un poco, y una protección de cárter decente y que no se descuelgue mucho.
– Accesorios: Hay dispersión de criterios, todo lo comprendido entre escaso y excesivo; lo recomendable parece ser: coger la carcasa de un cuadro de mandos original, y usarlo de soporte para el Trip y algún reloj adicional. Quizá unos faros supletorios, pero que no tapen el radiador si van en el paragolpes, ni demasiado atrás si van en la baca, porque entonces iluminan el propio techo.
– Interior: Parece exagerado montar bacquets de carreras, vale con unos bacquets sencillos, o unos asientos decentes conseguidos en un desguace, siempre que no sean demasiado grandes. Delante de la rejilla de separación de carga que se coloca tras los asientos delanteros no debe haber nada suelto; lo digo porque el habitáculo es el hábitat durante 4.000 km, y el desorden y la falta de ergonomía que se veían antes de la salida en algunos coches son agobiantes. Idem respecto a cables de instalaciones eléctricas colgando.

– Maletero: Es suficientemente grande al desmontar los asientos traseros, siempre que se lleve solo lo que se ha de llevar, y se ordene adecuadamente, clasificado en cajas por tipo de uso y éstas ordenadas por frecuencia de uso, por ejemplo. No tiene sentido que lo primero que se vea al abrir un maletero a punto de reventar sean dos «jerrycans» de combustible de 20 litros cada uno, y 20 litros de agua mineral en botellas de plástico. Vale con un «jerry», que va al fondo del maletero, y cinco litros de agua, que se renuevan cada día. Tampoco es admisible que el equipaje personal vaya en una maleta de avión.
– Neumáticos: Los más usados son los Fedima recauchutados de campo, los Insa Turbo y los Black Star. Los neumáticos más grandes (155/80 R13) sin suspensiones levantadas quedan demasiado cerca de los pasos de rueda, con mucho peligro de tocar con paragolpes y aletas.
– Baca: Entre los que no la llevan, y los que la llevan a reventar, hay un mundo. ¿Hace falta de verdad? Anoto que a los coches mejor ordenados no les hace falta.
Al volver de las vacaciones de verano, pasamos de las conversaciones informales a los hechos, y en pocas semanas la ilusión se transforma en realidad: ya hemos creado un equipo de cuatro personas, comprado el primer coche, apalabrado el segundo y tenemos suficiente información sobre la preparación a realizar como para empezar a trabajar en él. ¿Qué de dónde ha salido el primer coche? Santi es un artista navegando y persiguiendo por segunda mano.es, milanuncios.com, autoscout24 y similares, y el Panda en cuestión llevaba tres años parado en el fondo de un garaje, parcialmente cubierto con una sábana vieja, tras el fallecimiento de su usuario. Unas negociaciones por teléfono y un par de visitas dejaron el precio a tiro, y un arrancador y tres intentos más tarde, el motorcito volvió a la vida. A continuación, transferencia, ITV, seguro y ya está en casa para empezar a trabajar en él.

Su estado general es más que bueno: nos creemos que en 24 años recién cumplidos solo ha recorrido los 50.000 km que dice el marcador. Una vez limpio por dentro y por fuera, lo más grave era el olor a gasolina, culpa de unos tubos cuarteados que ya hemos cambiado. Con aceite y filtros nuevos, y un reapriete general, hemos salido a probarlo por pistas y el resultado ha sido formidable.
Los siguientes pasos son cambiar algunos silentblocks agrietados, como los soportes de la línea de escape y los apoyos de suspensiones. Y en paralelo buscamos información sobre neumáticos, indagamos en los foros para aprender de la experiencia de los participantes de las cinco ediciones anteriores y suspiramos porque llegue ¡ya! el 8 de Marzo de 2014, día de la salida.